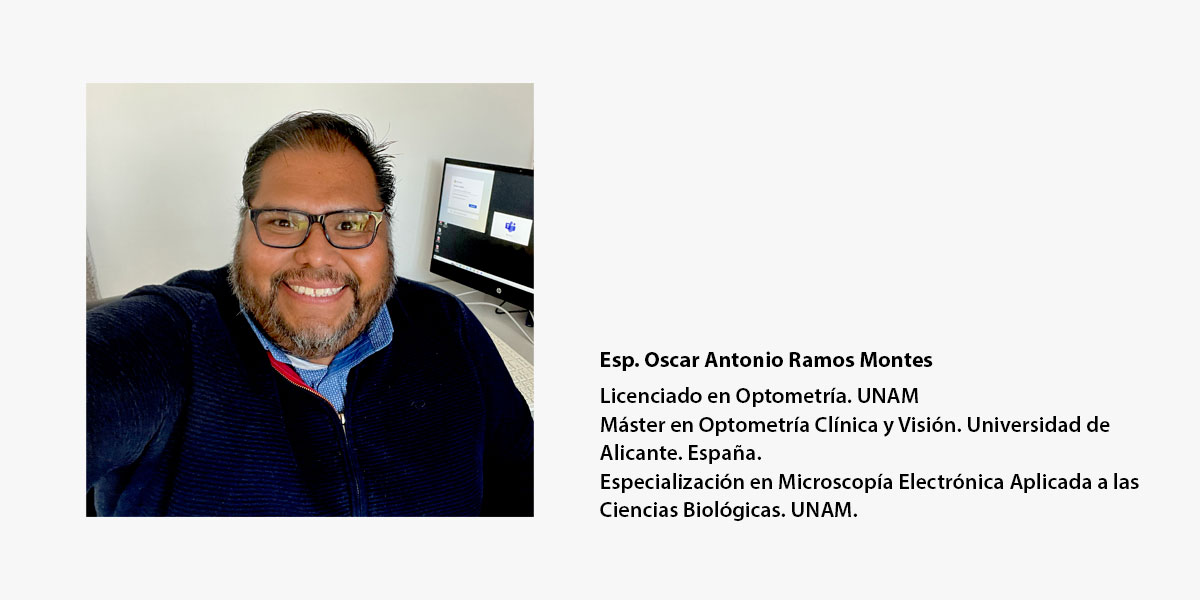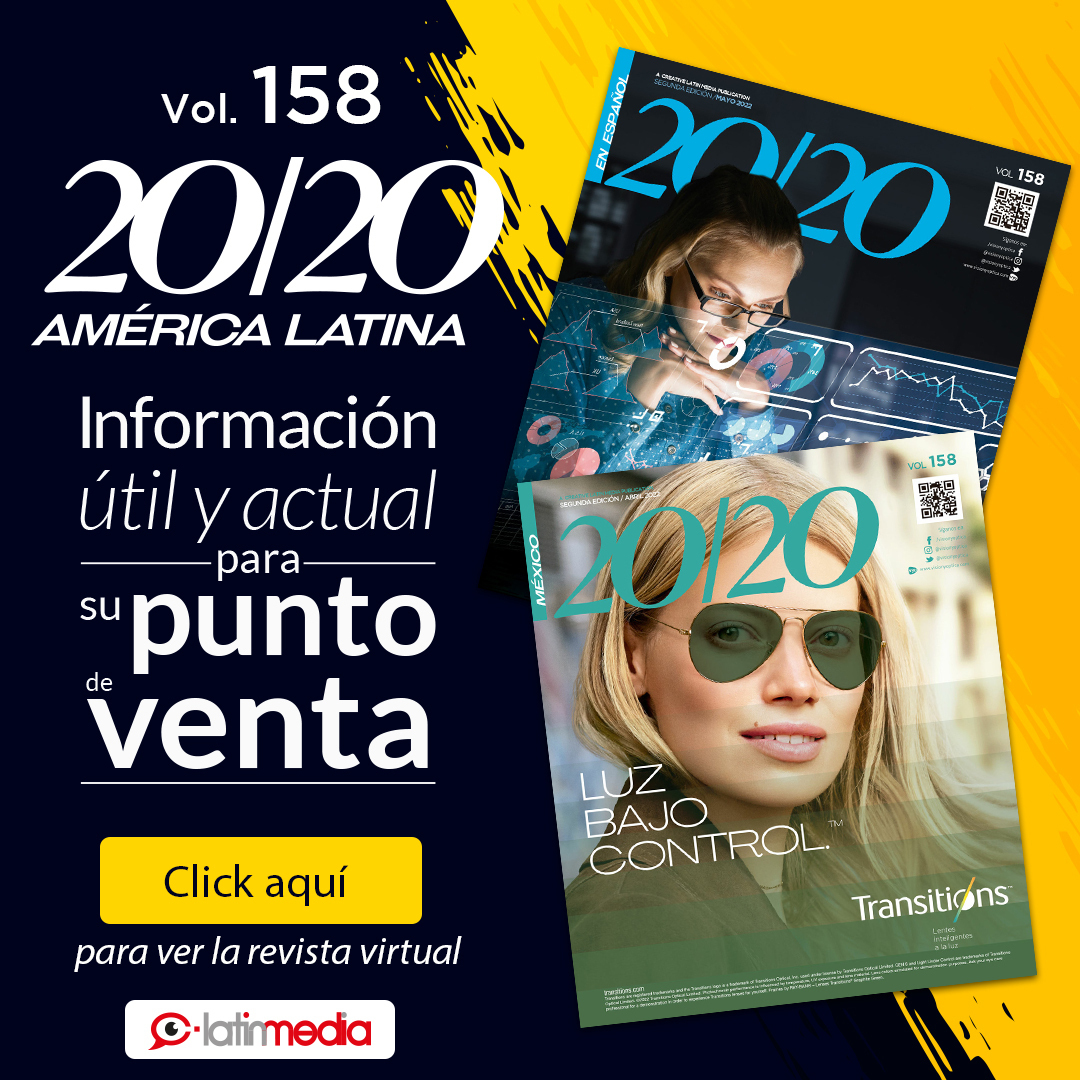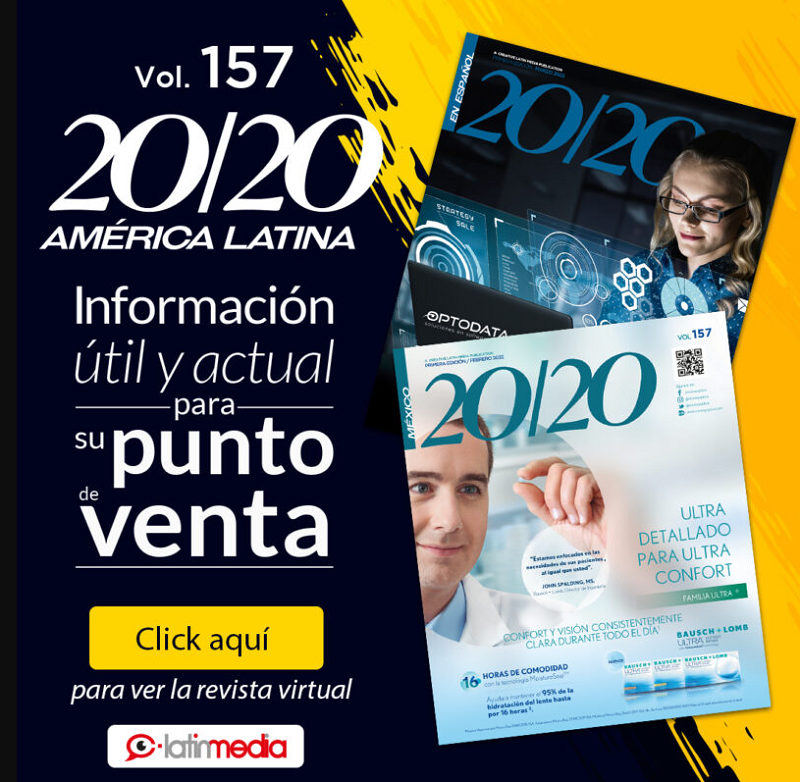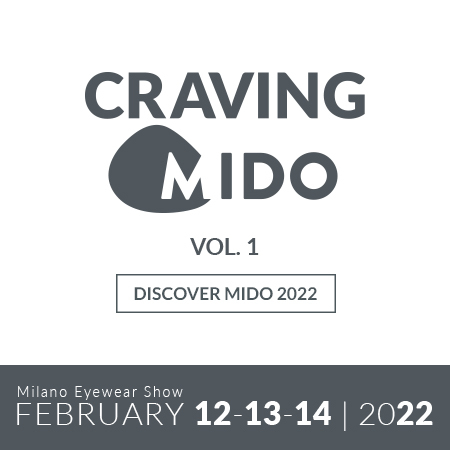El Impacto del centro de diagnóstico de alteraciones de la superficie ocular de la FESI-UNAM: 10 años de visión y avances
Desde su introducción por Thoft y Friend en 1979, el concepto de superficie ocular ha generado polémica debido al sobre-entendimiento de los límites anatómicos de este espacio, cuya problemática fue que se hizo del dominio público antes de que se delimitara de manera colegiada. De este modo, la representación física de este compartimento ha cambiado a lo largo del tiempo; en sus inicios sólo incluía a los epitelios corneal y conjuntival, después a los ductos y túbulos colectores del sistema lagrimal, hasta que se consideró la participación de la mecánica palpebral en el proceso de distribución y eliminación de la lágrima. Finalmente, se devela el paradigma fisio-inmunológico de que el epitelio conjuntival es una adaptación del epitelio respiratorio. Durante estos 45 años, el estudio de la superficie ocular ha permitido dejar atrás la idea de que la lágrima y sus modificaciones son sólo el resultado de la respuesta neurológica sobre un fluido, para reconocer las interconexiones de todos los componentes de la superficie ocular con los sistemas: nervioso, vascular, endocrino e inmunológico. Aceptando así, que la superficie ocular es un sensor de la salud general del individuo.
Esta evolución en el concepto ha abierto la puerta al desarrollo de sistemas de medición cada vez más objetivos, certeros y menos invasivos; la formulación de diagnósticos cada vez más integrales, así como propuestas de algoritmos diagnósticos o de tratamiento. Sin embargo, aún se mantienen activos los dilemas relacionados con la intercambiabilidad en los sistemas de medición, la importancia de la adición de cuestionarios de identificación de síntomas, así como la correlación de los signos y síntomas que históricamente se han utilizado como fundamento para el diagnóstico de alteraciones de la superficie ocular. Lo anterior permite comprender que la evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de alteraciones de la superficie ocular, son habilidades del optometrista, que según un fragmento de la definición ofrecida por el World Council of Optometry, las competencias de dicha profesión incluyen la detección, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades oculares.
Si bien es cierto que cualquier Plan de Estudios de Optometría aborda temas relacionados con superficie ocular, son pocas las propuestas que lo hacen de manera integral (ponderando la interconexión entre la superficie ocular y el cuerpo). Incluso los escenarios clínicos optométricos tradicionales, se ven limitados no sólo por la cantidad de pacientes, sino porque se realizan evaluaciones estandarizadas enfocadas en la regularidad lagrimal, más que en la aportación que este compartimento dinámico, ofrece a la salud general del paciente. Limitando así, el objetivo de ofrecer una evaluación visual comprehensiva o centrada en la persona.
Este fue el panorama que fundamentó la creación del Centro de Diagnóstico de Alteraciones de la Superficie Ocular (CDxASO) de la Carrera de Optometría de la FES-Iztacala UNAM, en 2016. Un espacio extracurricular que, con una propuesta académica y de servicio, ha tenido como objetivo: fortalecer, mediante técnicas objetivas complementarias, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de alteraciones de la superficie ocular; y que, a casi 10 años de su apertura, ha logrado la evaluación optométrica especializada, de por lo menos 14,681 pacientes.
En su contexto histórico, este espacio inició actividades el 31 de julio del 2016, en el consultorio 7 de la clínica de optometría de la FES Iztacala. En su primera etapa, tuvo dos objetivos principales: un objetivo académico que buscaba impactar en las asignaturas de los núcleos clínico y biomédico, promoviendo el diagnóstico de la superficie ocular como una actividad cotidiana de la atención profesional del Optometrista, por lo que se generaron prácticas y un aula virtual, con las que los alumnos tendrían la posibilidad de acercarse de manera significativa al diagnóstico. Y un objetivo clínico, el cual ofertaba el apoyo diagnóstico a los profesores y alumnos que brindan atención clínica a pacientes, con técnicas como: OSDI, Ferning, identificación de demodex, termografía, staining, citología de impresión y meibografía.
Pronto la utilidad del servicio se vio reflejada no sólo en la Licenciatura, sino que ofreció servicio de apoyo y capacitación a egresados, en actividades como el curso-taller de diagnóstico de ojo seco, o los diplomados: Farmacología y Terapéutica Ocular, Evaluación optométrica del paciente con síndrome metabólico, lentes esclerales, manejo clínico y diseño de prótesis oculares y ectasia corneal: diagnóstico y tratamiento.
Dos logros que permitieron la consolidación del CDxASO fueron: la obtención de recursos económicos para la compra del equipo mediante el Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación, de la UNAM, así como la obtención de la “Cátedra Extraordinaria Iztacala” el mismo 2016, un programa de desarrollo académico que permitió la obtención de recursos para actualización y capacitación; actividad que fundamentó el curso-taller: “Microbioma ocular”, a cargo del laboratorio de microbiología para infecciones oculares del Hospital de la Ceguera, Asociación para Evitar la Ceguera en México, permitiendo estancias de profesores y alumnos en sus instalaciones, con la finalidad de la estandarización de técnicas de microbiología, con lo cual se adicionaron al servicio, las técnicas de tinción de Gram y Giemsa, así como un naciente servicio de diagnóstico microbiológico en conjunto con la Unidad de Biomedicina.
Hacia el 2017 el servicio aumentó, y se recibieron las primeras solicitudes de atención comunitaria, principalmente para el diagnóstico de ojo seco. Lo que generó un reto, no solo para la adaptación de técnicas diagnósticas al Programa de Atención Comunitaria de la Carrera de Optometría (PACCO), sino que generó un cambio en el paradigma convencional de la forma en la que el optometrista ofertaba el diagnóstico “especializado” de la superficie ocular. La atención en más de 15 sedes, en diversas comunidades del país, permitió que los alumnos observaran y compararan in situ, la capacidad de adaptación de la superficie ocular a variables como la edad, el clima, la alimentación, la etnia, la enfermedad, etc. Además de que ofreció la oportunidad de fortalecer la selección del tratamiento farmacológico en por lo menos 7.186 pacientes.

Desde el inicio de su funcionamiento, el CDxASO ha podido realizar sus actividades gracias al esfuerzo de por lo menos 18 prestadores de servicio social y al menos cuatro voluntarios, los cuales han sido galardonados por su aportación a la comunidad, principalmente a los sectores más desprotegidos. Por mencionar algunos reconocimientos, al menos seis de ellos han sido galardonados con el Premio al Servicio Social “Gustavo Baz Prada” por la UNAM; y dos más, ahora ya profesores, han sido reconocidos por la Asociación Latinoamericana de Optometría y Óptica (ALDOO), por su aportación social en la lucha por la discapacidad visual.
Los resultados del trabajo han sido presentados en diversos foros académicos gremiales y multidisciplinarios; en carteles, ponencias, tesis o publicaciones internacionales arbitradas. Dentro de las cuales se podrían referenciar temas como: la prevalencia de ojo seco en población universitaria joven, la asociación de signos y síntomas para diagnóstico de demodicosis, el uso de la termografía como herramienta diagnóstica en ojo seco en pacientes jóvenes, o la presentación de casos clínicos de alteraciones de la superficie ocular en pacientes con síndrome metabólico.
El servicio del CDxASO de la Carrera de Optometría ha generado interés en diferentes escenarios en México, condición que se ha visto reflejada en las múltiples publicaciones en medios de divulgación, spots de internet, seminarios y entrevistas de radio y televisión, las cuales han girado en torno al impacto que tiene el cuidado de la superficie ocular en la visión y la calidad de vida de las personas.
A diez años del inicio de actividades del CDxASO, existen grandes retos para este proyecto, siendo quizá los más importantes que: la población debe ser educada en el cuidado de la superficie ocular, sus implicaciones sobre la visión, y su relación con su salud general. Por otro lado, el optometrista debe comprometerse a diversificar su abordaje diagnóstico y terapéutico en superficie ocular, además de que debe comprender que la superficie ocular no es solo ojo seco.
Hacer un resumen de actividades siempre deja fuera anécdotas y esfuerzos que no debieran ser olvidados. Sin embargo, es imposible plasmar en unas pocas líneas, el trabajo que ha permitido mantener un proyecto de esta magnitud. Por tal motivo, y sin pasar por alto el trabajo de profesores, alumnos y prestadores de servicio social, utilizaré este espacio para reconocer el trabajo del equipo que me apoyó a darle vida a este proyecto: Dra. Maritza Omaña Molina, Dra. Alicia Vázquez Mendoza, Mtra. Dolores Hernández Martinez, Mtra. Luz Elena Maya López. Y a los alumnos, que, ahora convertidos en profesores, siguen aportando al funcionamiento de este espacio clínico: Lic. Opt. Mariana Chaclan Delgado, Lic. Opt. Pedro Navarro Luna, Lic. Opt. Ana Jeissy Blanquel García.
Diez años podrían parecer mucho tiempo. Sin embargo, cuando es dedicado a generar conocimiento, a fundamentar una actividad profesional o a ayudar a otras personas, es un tiempo que podría emular a un parpadeo.